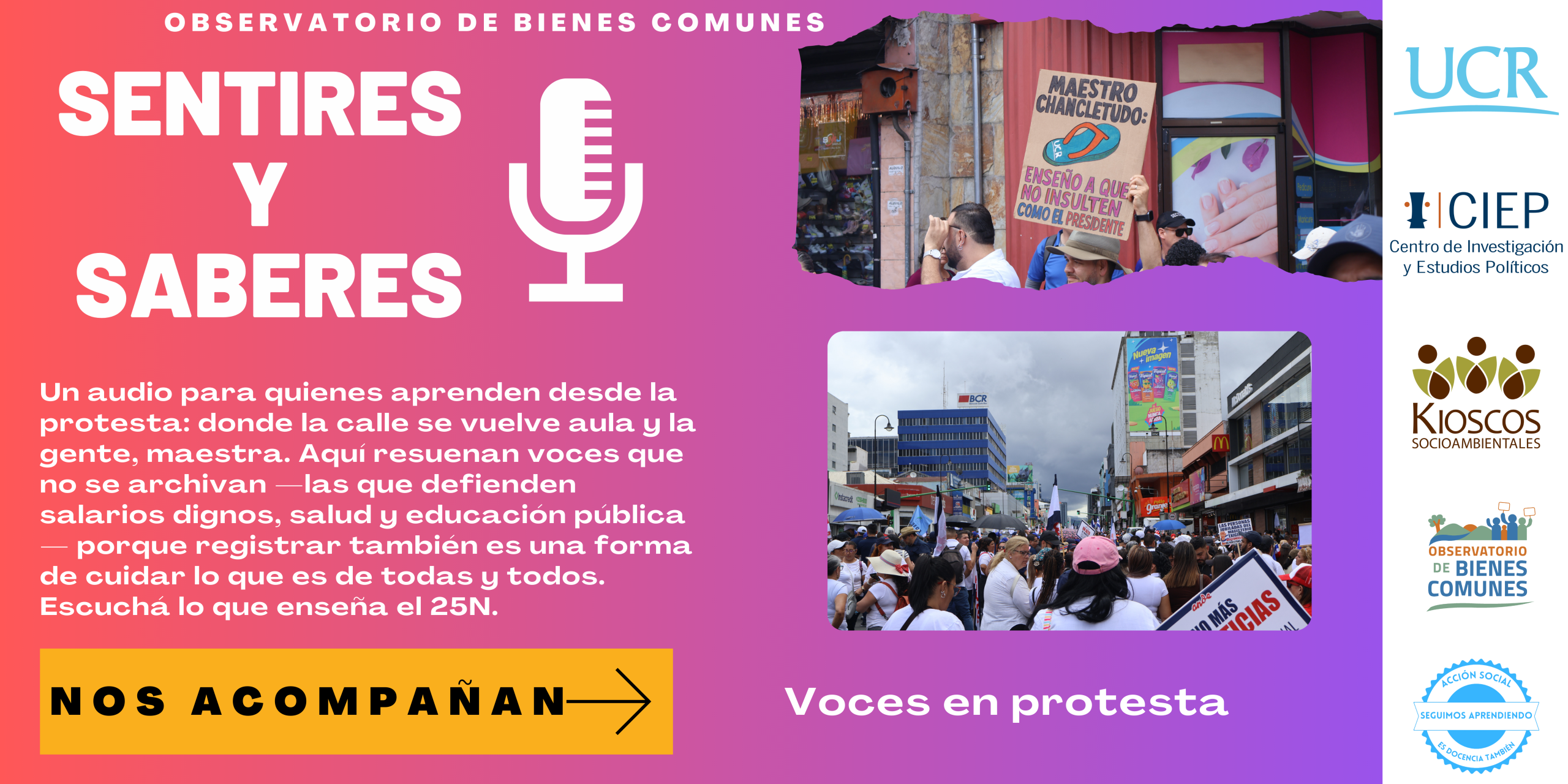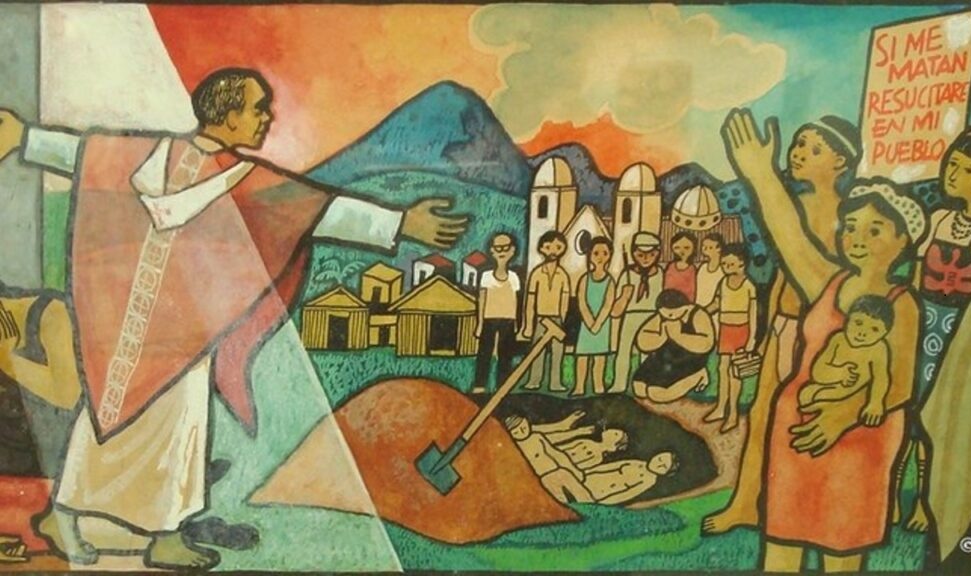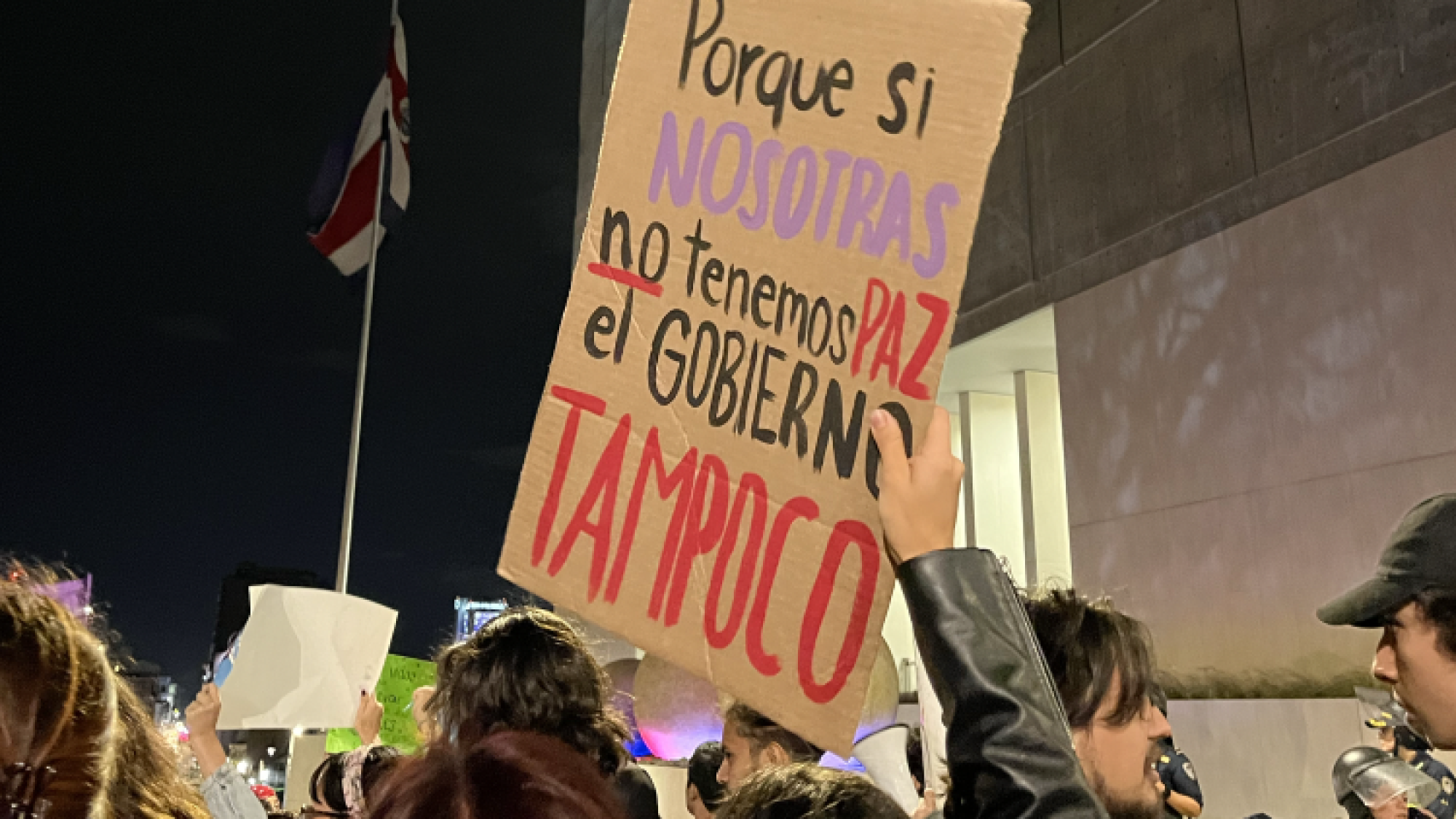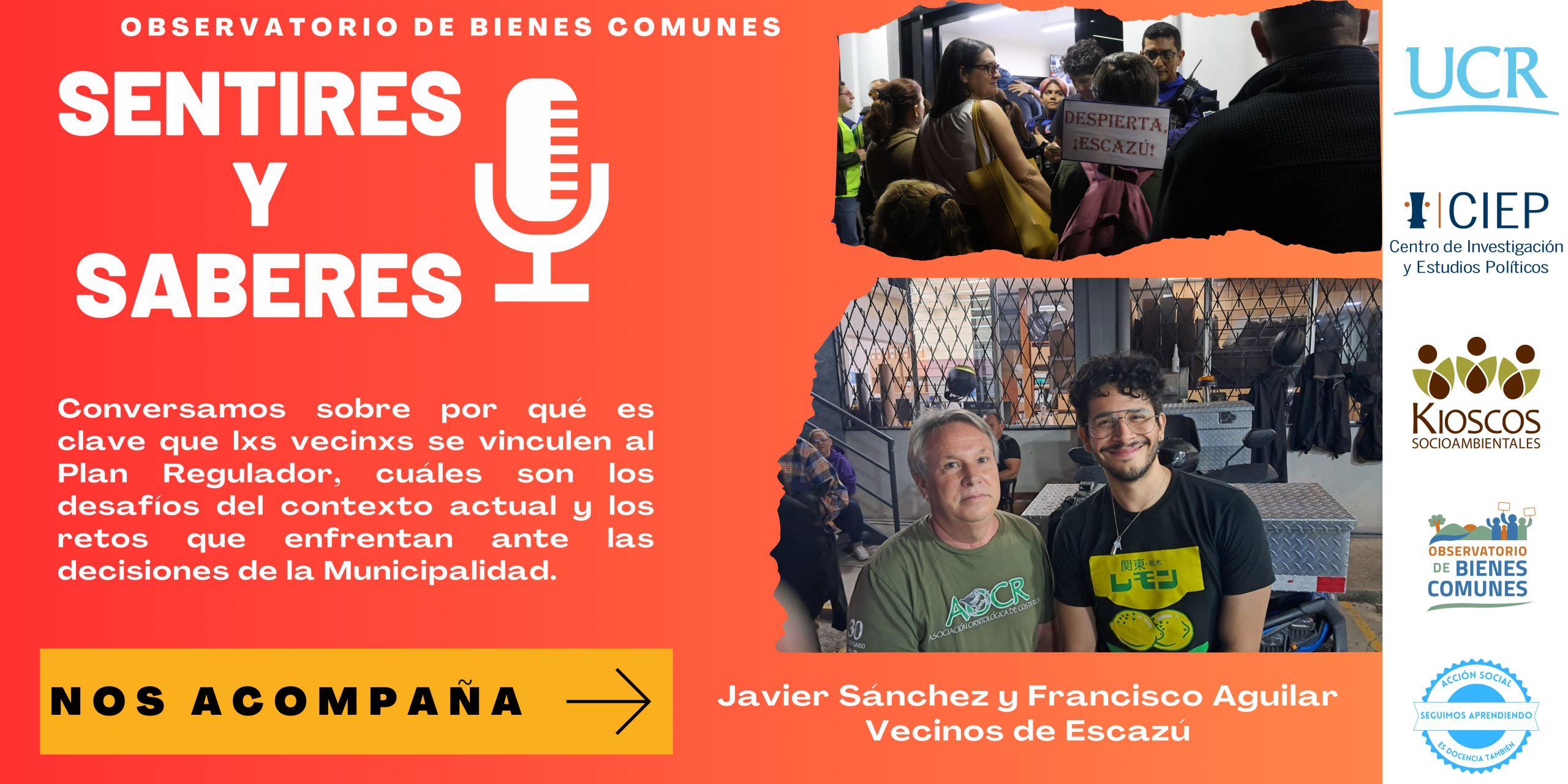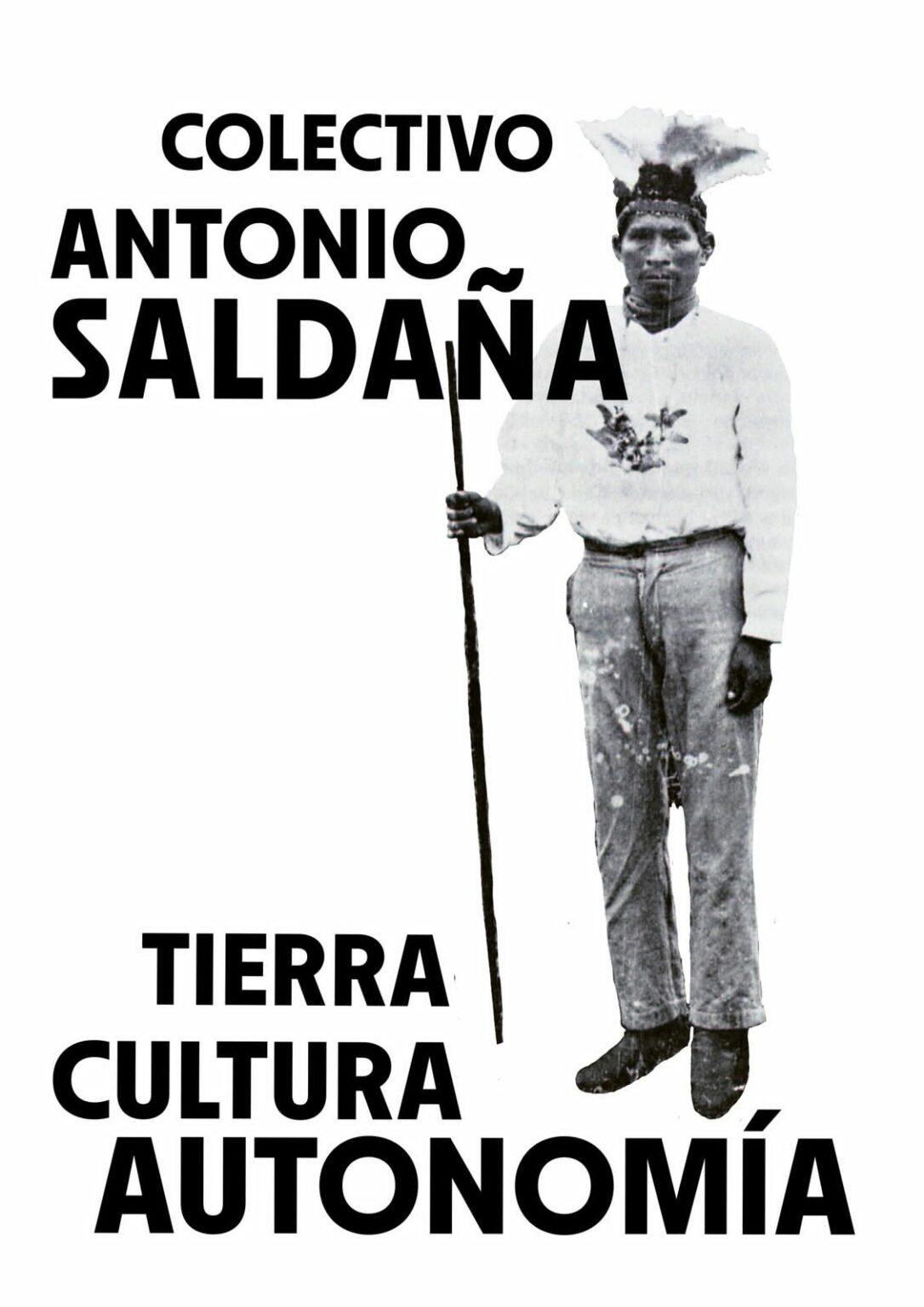En atención a la solicitud de rectificación presentada por la Asociación Cívica de Nosara, el Observatorio de Bienes Comunes de la Universidad de Costa Rica procede a ejercer el derecho de rectificación respecto al artículo titulado “Nosara recupera la voz: Sala IV exige proteger bienes comunales frente a apropiaciones privadas”, publicado el 23 de agosto de 2025.
Tras revisar de manera detallada la sentencia en firme Nº 25307-2025 de la Sala Constitucional, el Observatorio reconoce que el artículo original presentó serias inconsistencias en la interpretación del alcance jurídico real del fallo, así como un encuadre que no reflejó de forma adecuada su contenido literal, lo cual pudo inducir a interpretaciones incorrectas en el debate público.
- -La Sala Constitucional no ordenó la paralización de obras, no dispuso la suspensión de trámites registrales ni dictó medidas cautelares de ningún tipo.
- -La sentencia no declara apropiaciones indebidas, no analiza ni resuelve sobre titularidades registrales específicas, no se pronuncia sobre inscripciones irregulares ni ordena la recuperación de hectáreas o propiedades determinadas.
- -El fallo no menciona ni atribuye responsabilidades a la Asociación Cívica de Nosara, no valida que bienes públicos se encuentren bajo su administración, ni solicita investigaciones sobre dicha organización u otros actores comunitarios.
- -La resolución no remite el caso a otras instancias, como el Tribunal Supremo de Elecciones, ni establece consecuencias políticas.
- -La Sala Constitucional no desarrolla doctrina general sobre la imprescriptibilidad de los bienes demaniales, sino que se pronuncia sobre un caso concreto, vinculado a una omisión administrativa específica.
Lo que sí establece la sentencia es que la Municipalidad de Nicoya incurrió en una omisión administrativa prolongada, razón por la cual se le ordena actualizar estudios técnicos, ambientales y registrales, coordinar interinstitucionalmente y, únicamente en caso de que dichos estudios lo justifiquen, iniciar las acciones administrativas o judiciales correspondientes, dentro de un plazo máximo de dieciocho meses.
Asimismo, resulta pertinente contextualizar esta rectificación. El artículo original fue publicado durante el mes de agosto de 2025, en un escenario en el que no se conocía el texto completo de la sentencia y estaba marcado por la circulación de contenidos anónimos y afirmaciones incorrectas en redes sociales y otros espacios digitales, relacionadas tanto con el fallo constitucional como con el rol de actores comunitarios en Nosara. A la luz de la revisión posterior, es razonable considerar que parte de la información disponible en ese momento pudo haber sido malinterpretada o amplificada sin una verificación suficiente de las fuentes primarias, contribuyendo a un clima de confusión informativa.
En ese marco, corresponde también aclarar que la Asociación Cívica de Nosara es una organización comunitaria sin fines de lucro con una trayectoria ampliamente documentada en la protección ambiental y la defensa de instrumentos de ordenamiento territorial en el distrito. En un territorio sometido a altas presiones inmobiliarias y turísticas, esta organización ha impulsado procesos de conservación que incluyen la protección de 250 hectáreas de bosque, actualmente en proceso de convertirse en Refugio Nacional de Vida Silvestre, así como la defensa de iniciativas de interés público como el Reglamento Temporal de Construcciones y el Plan Regulador.
Con esta publicación, el Observatorio de Bienes Comunes ajusta la información divulgada al alcance real del fallo constitucional y da por atendida la solicitud de rectificación presentada, reafirmando su compromiso con una comunicación pública rigurosa, responsable y respetuosa del derecho de respuesta.