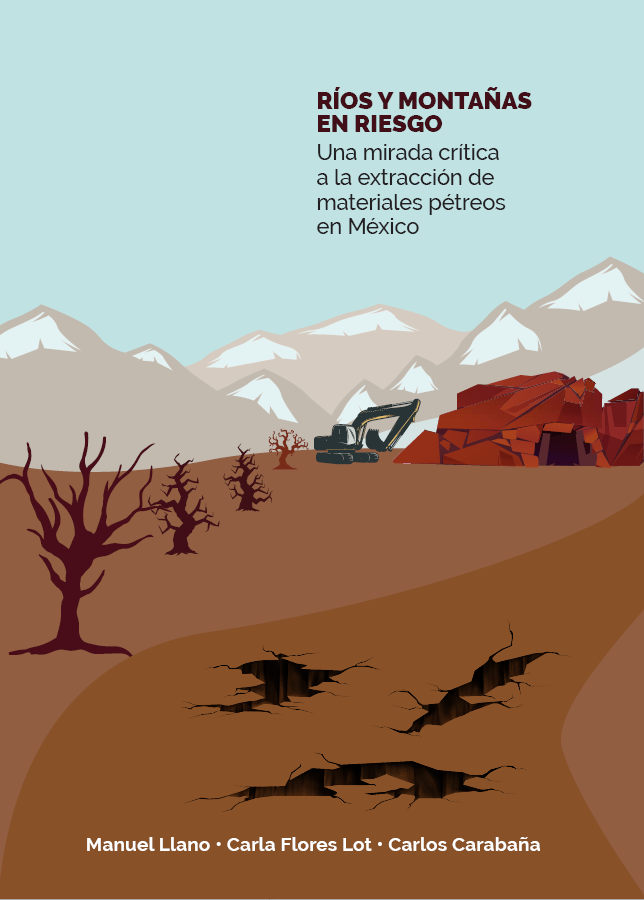La extracción de materiales pétreos —arena, grava, caliza, basalto, arcillas, entre otros— es una de las actividades extractivas más extendidas en el planeta. Estos insumos son la base de la industria de la construcción y de múltiples procesos industriales: desde el cemento y el concreto hasta la fabricación de vidrio, cerámica e incluso componentes tecnológicos.
Aunque forman parte de nuestra vida cotidiana, la magnitud de su extracción suele pasar desapercibida. A nivel global, la demanda de materiales pétreos crece sin pausa, impulsada por la urbanización y las infraestructuras que sostienen el modelo de desarrollo actual. La arena, por ejemplo, es el recurso más utilizado del mundo después del agua.
La expansión de una actividad silenciosa
El crecimiento urbano y el desarrollo tecnológico han disparado la extracción de materiales pétreos en ríos, montañas y planicies. Esta actividad combina prácticas de minería terrestre y fluvial, utilizando maquinaria pesada, voladuras con explosivos y dragas que remueven los sedimentos del lecho de los ríos.
Su presencia es visible en las cicatrices abiertas sobre el paisaje: canteras que reemplazan bosques, cauces alterados que se desvían o se secan, y suelos que pierden toda capacidad de regeneración. Las imágenes satelitales y los estudios más recientes muestran que los bancos de material —tanto terrestres como fluviales— se multiplican sin que exista una fiscalización efectiva o una planificación integral que evalúe sus consecuencias.
Impactos visibles y ocultos
La extracción de materiales pétreos transforma ecosistemas enteros. En tierra, genera deforestación, pérdida de suelos fértiles y alteración de la topografía, afectando la capacidad del terreno para retener agua y regular el clima. En ríos y cuerpos de agua, modifica los cauces naturales, aumenta la turbidez y destruye los hábitats de peces y microorganismos.
El dragado intensivo reduce los niveles de agua subterránea y altera la dinámica de los deltas y estuarios. Estas transformaciones favorecen la erosión costera, agravan la pérdida de biodiversidad y debilitan los mecanismos naturales de protección frente a tormentas y marejadas.
A ello se suman impactos menos visibles, pero igualmente graves: contaminación acústica y atmosférica, fragmentación del paisaje y emisiones asociadas a la industria del cemento, que contribuyen de forma significativa al cambio climático.

Gobernanza débil y expansión sin control
La normativa en torno a la extracción de materiales pétreos es, en la mayoría de los países, ambigua, dispersa y débilmente aplicada. Los permisos se tramitan como simples gestiones administrativas, sin que existan mecanismos eficaces de fiscalización ni seguimiento.
El resultado es un modelo extractivo sin control: muchos bancos de material operan en condiciones irregulares o ilegales, sin planes de restauración ambiental, sin participación de las comunidades y con escasa transparencia. Las instituciones encargadas de regular la actividad suelen carecer de coordinación, generando vacíos legales que facilitan la expansión de la minería no metálica.
Los costos recaen en los territorios y comunidades
Si bien la extracción de materiales responde a la demanda de las ciudades y a las dinámicas del mercado, los costos ambientales y sociales recaen en los territorios donde se realiza.
Las comunidades que habitan cerca de los bancos de extracción enfrentan pérdida de suelos agrícolas, contaminación del aire por polvo en suspensión y alteración de sus fuentes de agua. En los casos de extracción fluvial, el desvío de cauces y la eliminación de vegetación ribereña provocan inundaciones, sequías y desplazamientos de población.
A esto se suma un daño menos visible: la pérdida de vínculos culturales con el territorio. Los ríos y montañas degradados dejan de ser espacios de vida, identidad y espiritualidad, convirtiéndose en zonas de desecho o abandono.
La inequidad es estructural: las ganancias se concentran en los centros urbanos y en las empresas que abastecen la industria de la construcción, mientras las comunidades locales cargan con la degradación ambiental y los riesgos a la salud. Esta asimetría convierte la extracción en un problema de justicia socioambiental que exige nuevos marcos éticos y políticos.
Un reto urgente
La extracción de materiales pétreos es un engranaje silencioso del modelo de desarrollo global. Su omnipresencia en la vida moderna —en las carreteras, edificios, pantallas y vidrios— nos recuerda que la comodidad urbana tiene un costo oculto: la destrucción de ecosistemas y la vulnerabilidad de comunidades enteras.
Repensar esta actividad no implica detener el progreso, sino reconocer los límites del planeta y construir alternativas que prioricen la regeneración de los territorios, la transparencia y la participación ciudadana.
Dejar de ver como “normal” la muerte de los ríos o la desaparición de las montañas es el primer paso para imaginar un futuro distinto.
Cuando los ríos dejan de ser ríos
Los lugares donde antes corría el agua, donde las familias se reunían a bañarse o a pescar, se han transformado en canteras abiertas y espacios prohibidos. Allí donde antes había vida, ahora hay polvo, maquinaria y ruido. Este cambio va más allá del daño ecológico: implica la pérdida de los ríos y montañas como espacios públicos y de encuentro social.
Cuando un cauce se convierte en un sitio de extracción, desaparece también su dimensión simbólica y afectiva. El río deja de ser un lugar de paseo, de juego, de contemplación, para volverse una zona cercada, peligrosa o simplemente desolada. El paisaje pierde su capacidad de inspirar pertenencia y se vuelve un vacío industrial.
Esa transformación erosiona el tejido comunitario. Los niños ya no crecen jugando cerca del agua, las fiestas locales desaparecen, los caminos se cierran. Los espacios que antes servían para el descanso o el trabajo compartido se transforman en territorios de uso privado, donde la lógica extractiva reemplaza la del bien común.
Esta pérdida de lo público y lo común es también una pérdida cultural. Los ríos y montañas son parte de la memoria y la identidad colectiva; en ellos se inscriben historias, creencias y prácticas que definen la relación de las comunidades con su entorno. Cuando son reducidos a minas o bancos de material, se rompe el vínculo entre la gente y su territorio, y con ello, la posibilidad de imaginar formas más sostenibles de habitar el mundo.
Dejar de ver a los ríos como simples fuentes de materia prima es reconocerlos nuevamente como espacios de vida, encuentro y derecho colectivo. Recuperar esa mirada es, quizás, el primer paso hacia una verdadera justicia ambiental.
Extracción de materiales pétreos: panorama de México y la región latinoamericana
| Aspecto | México (Informe Ríos y montañas en riesgo, 2024) | Tendencias regionales en América Latina y el Caribe |
|---|---|---|
| Cantidad de sitios de extracción | Más de 10,000 bancos identificados (activos, abandonados o en expansión). | En la mayoría de países no existen registros integrales; subregistro estimado >60%. |
| Superficie afectada | Más de 73,000 hectáreas, especialmente en cuencas del centro y sur del país. | Extensión desconocida en muchos países; se estima cientos de miles de hectáreas degradadas. |
| Materiales extraídos | Arena, grava, caliza, basalto, arcillas y tobas volcánicas. | Predominan arena, grava y caliza en zonas costeras y fluviales. |
| Zonas más afectadas | Cuencas del Valle de México, Huasteca Potosina, ríos Atoyac y Papaloapan, y región del Balsas. | En Centroamérica, riberas de ríos como Tempisque, Lempa y Choluteca; en el Caribe, zonas costeras y manglares. |
| Principales impactos ambientales | Alteración de cauces, erosión, pérdida de suelos fértiles, deforestación y pérdida de biodiversidad. | Erosión costera, contaminación del agua, sedimentación excesiva, pérdida de hábitats ribereños. |
| Impactos sociales | Contaminación por polvo y ruido, afectación a la agricultura, conflictos territoriales, pérdida de espacios públicos. | Desplazamiento de comunidades, afectación a pesca artesanal y turismo, desigualdad territorial. |
| Nivel de regulación | Menos del 25% de los bancos cuentan con permisos o evaluaciones ambientales. | Regulación fragmentada y débil; alto nivel de informalidad e ilegalidad. |
| Motivos de expansión | Urbanización, obras de infraestructura y demanda de la industria de la construcción. | Urbanización acelerada, megaproyectos turísticos y obras viales (carreteras, puertos, represas). |
| Dimensión cultural | Ríos y montañas convertidos en canteras, pérdida de su valor simbólico y comunitario. | Procesos similares: pérdida de ríos como espacios de encuentro, recreación y memoria. |
| Desafío central | Revertir la normalización del deterioro ambiental y garantizar justicia socioambiental. | Integrar la defensa de los ríos y montañas como bienes comunes en políticas públicas y ciudadanas. |
Reseña del informe
El informe “Ríos y montañas en riesgo: una mirada crítica a la extracción de materiales pétreos en México”, elaborado por Manuel Llano, Carla Flores Lot y Carlos Carabaña (CartoCrítica y Fundación Heinrich Böll, 2024), constituye uno de los estudios más exhaustivos sobre una de las actividades extractivas más invisibilizadas: la minería no metálica o de materiales pétreos.
Lejos de la atención mediática que suele tener la minería metálica, la extracción de arena, grava y piedra avanza silenciosamente por todo el territorio, dejando tras de sí profundas huellas ambientales y sociales. El informe parte de un esfuerzo cartográfico sin precedentes: la identificación y georreferenciación de más de 10,000 sitios de extracción —tanto en superficie terrestre como en cauces fluviales—, que revelan la magnitud del fenómeno y su distribución prácticamente nacional.
A lo largo de siete capítulos, los autores analizan los tipos de materiales y métodos de extracción, los impactos ambientales y sociales asociados, el marco legal fragmentado que permite la expansión de la actividad, y una serie de casos concretos que muestran las consecuencias de décadas de explotación descontrolada. Entre ellos destacan los bancos de la Huasteca potosina, el río San Rodrigo en Coahuila y el río La Sierra en Tabasco, donde las montañas y cauces han sido transformados hasta perder su función ecológica.
El documento señala que esta minería, indispensable para el cemento, el vidrio o el asfalto, opera con una regulación débil, dispersa y en gran medida ausente. La falta de vigilancia y de rendición de cuentas ha convertido vastos territorios en zonas degradadas, mientras las ciudades continúan demandando recursos para su expansión.
La investigación pone de manifiesto un patrón de injusticia territorial y ambiental: los beneficios se concentran en los sectores urbanos e industriales, mientras los costos recaen sobre las comunidades rurales, campesinas e indígenas, que ven afectadas sus fuentes de agua, sus suelos y sus modos de vida.
Más que un estudio técnico, Ríos y montañas en riesgo es una denuncia documentada y un llamado urgente a detener la normalización del deterioro. Con datos, mapas y ejemplos precisos, ofrece una mirada integral que combina ciencia, política y ética ambiental, recordando que el progreso material no puede sostenerse sobre la destrucción de los ecosistemas que nos sostienen.