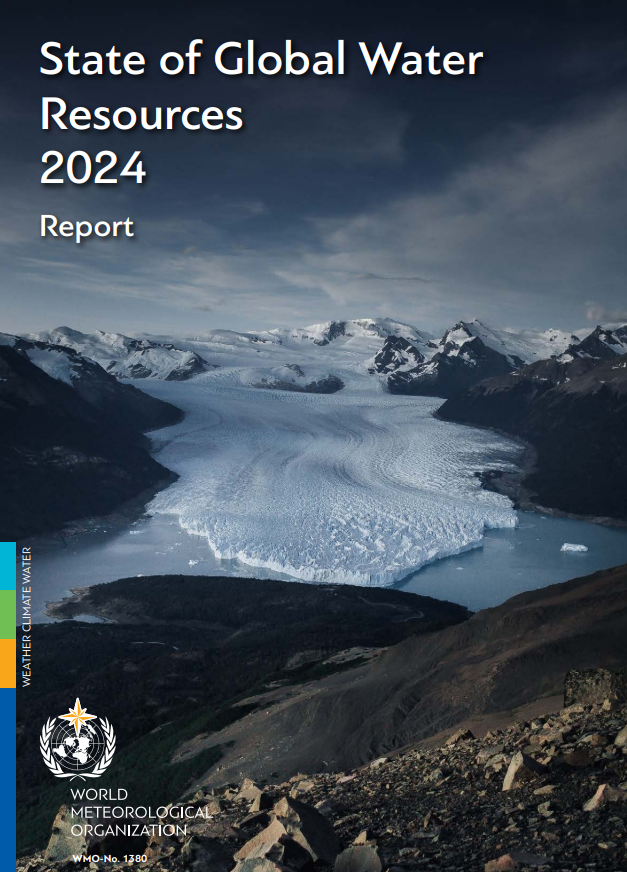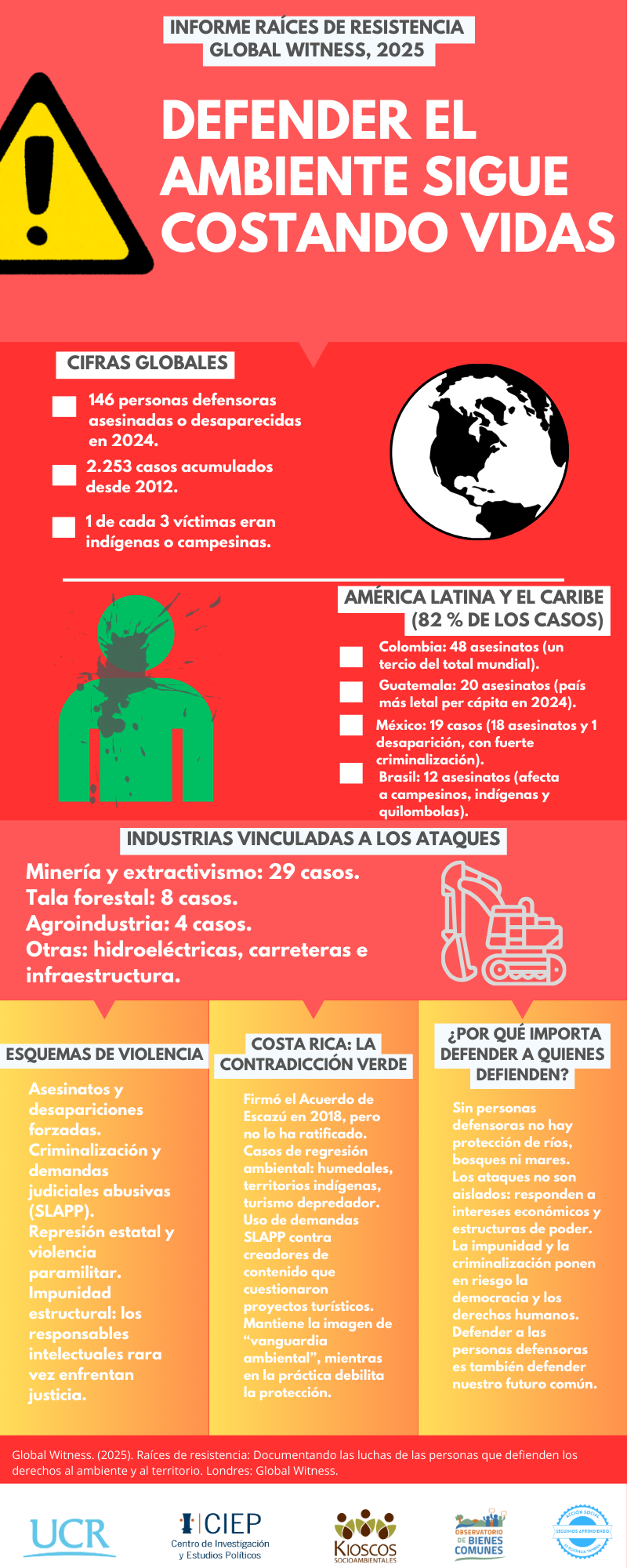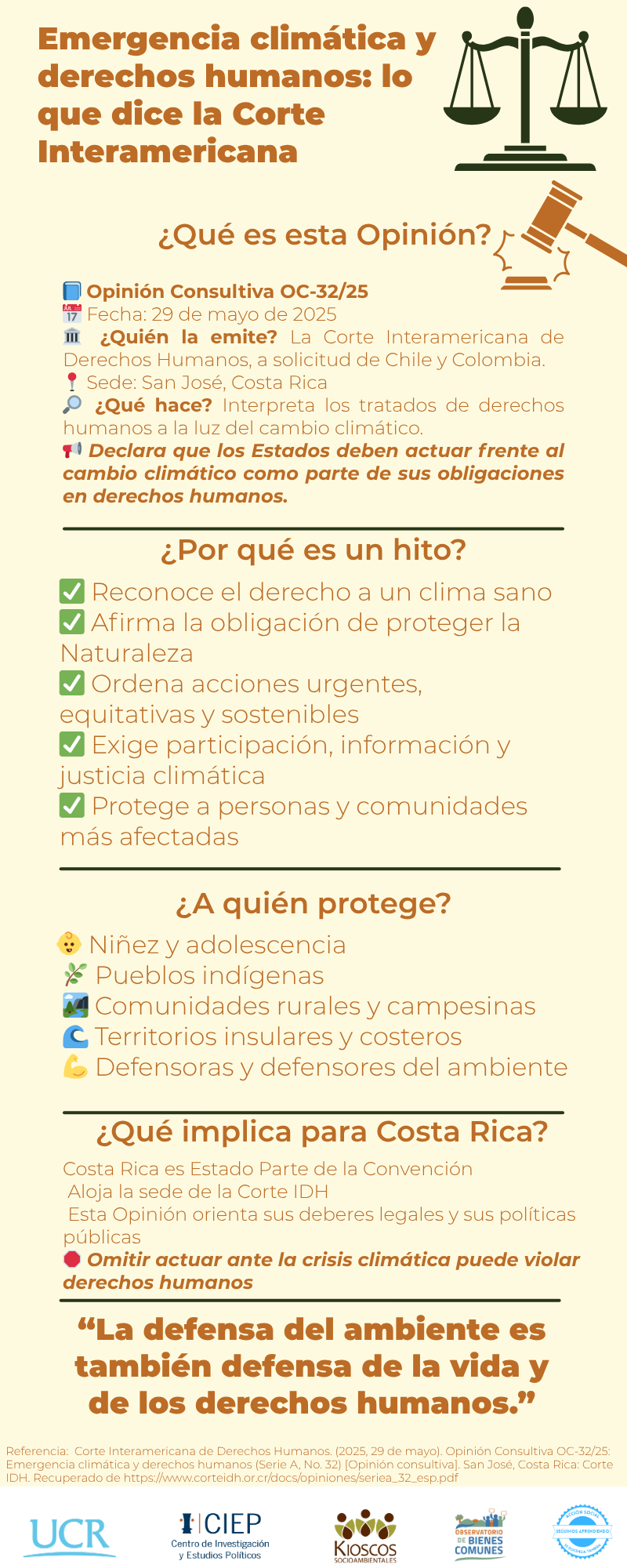Cambio climático, espiritualidad y bienes comunes en las montañas del mundo

El retroceso acelerado de los glaciares no solo transforma paisajes: también reconfigura creencias, rituales y formas de relación con el territorio. Así lo plantea un artículo reciente publicado en Nature titulado «Melting ice and transforming beliefs», que analiza cómo comunidades indígenas de distintas regiones montañosas interpretan el cambio climático desde sus marcos culturales y espirituales, y cómo estas interpretaciones están en plena transformación.
Lejos de entender el deshielo únicamente como un fenómeno físico, el artículo muestra que, para muchas comunidades, la desaparición del hielo implica una ruptura profunda en los vínculos que sostienen la vida social, simbólica y ecológica. Montañas, glaciares y aguas de deshielo no son solo “recursos naturales”, sino seres con agencia, memoria y capacidad de cuidar —o sancionar— a las comunidades humanas.
El deshielo como crisis biocultural
Desde los Andes hasta el Himalaya, pasando por las Rwenzori Mountains en África, el artículo documenta cómo el cambio climático altera rituales, calendarios agrícolas, peregrinaciones y normas comunitarias de uso del territorio. En muchos casos, el retroceso glaciar es interpretado como una señal de desequilibrio moral o de ruptura en la relación entre las personas y los seres de la montaña.
Estas lecturas no son explicaciones “alternativas” del cambio climático, sino marcos éticos que históricamente han orientado prácticas de cuidado, límites al uso de los bienes naturales y responsabilidades compartidas frente a la degradación ambiental. Cuando los glaciares desaparecen, no solo se pierde agua o hielo: se debilitan también los sistemas culturales que regulaban la vida en común.
Adaptación, duelo y resistencia
El artículo subraya que las creencias religiosas y espirituales no son estáticas. Frente a la pérdida del hielo, muchas comunidades están reelaborando rituales, redefiniendo símbolos y buscando nuevas formas de relación con montañas y lagos sagrados. Este proceso combina duelo, incertidumbre y creatividad, pero también revela una notable capacidad de adaptación cultural.
Sin embargo, estas transformaciones no ocurren en el vacío. Se desarrollan en contextos de desigualdad histórica, presiones extractivas, turismo intensivo y escasa responsabilidad de los grandes emisores globales. La adaptación, en muchos casos, se convierte en una carga adicional para comunidades que ya enfrentan múltiples formas de exclusión.
Injusticia climática: cuando la crisis no la causaron quienes la padecen
El artículo pone en evidencia una de las contradicciones centrales del cambio climático: las comunidades indígenas y rurales de montaña —responsables mínimas de las emisiones globales— son quienes enfrentan las pérdidas más profundas y complejas. No solo pierden glaciares o estabilidad ecológica, sino también marcos culturales y espirituales que sostienen su relación con el territorio.
Esta desigualdad no es accidental. Responde a una historia larga de colonialismo, extractivismo y marginación política que ha convertido muchos territorios de montaña en zonas de sacrificio. En este contexto, el deshielo aparece como una expresión más de una injusticia climática estructural, donde los costos sociales, culturales y ecológicos recaen sobre quienes menos contribuyeron a la crisis.
Además, en varios casos documentados, las comunidades asumen una carga moral desproporcionada, interpretando el cambio climático como una culpa propia o un castigo por haber fallado en el cuidado del territorio. Esta internalización de la responsabilidad invisibiliza el rol de los Estados, las corporaciones y el modelo económico global que acelera el calentamiento del planeta.
Bienes comunes naturales y culturales: una relación inseparable
Uno de los aportes más potentes del artículo es mostrar que los bienes comunes naturales y culturales no pueden pensarse por separado. Glaciares, montañas y aguas no son bienes comunes solo por su valor ecológico, sino porque sostienen memorias, rituales, lenguajes y formas de organización comunitaria.
Cuando el cambio climático destruye un glaciar, también amenaza los bienes comunes culturales asociados a él: peregrinaciones, relatos fundacionales, autoridades rituales y normas de uso colectivo del territorio. A la inversa, cuando se erosionan estas tramas culturales, se debilitan las capacidades comunitarias para defender y cuidar los bienes naturales.
Desde esta perspectiva, la defensa de los bienes comunes exige ir más allá de la gestión técnica de los recursos y reconocer las dimensiones simbólicas, espirituales y políticas que hacen posible el cuidado colectivo de la vida.
Cuando el hielo habla: territorios y prácticas en transformación
El artículo mencionado, analiza diversos casos situados en regiones montañosas de África, Asia y América Latina, donde el retroceso acelerado de los glaciares está transformando no solo los ecosistemas, sino también las creencias, rituales y formas de relación comunitaria con el territorio. Estos casos muestran cómo el cambio climático se vive como una crisis biocultural que pone en tensión los bienes comunes naturales y culturales.
Cuando el hielo habla: territorios, culturas y crisis climática en distintos contextos
| Territorio en transformación | ¿Quiénes habitan y cuidan? | ¿Qué está cambiando? | Clave para pensar los bienes comunes |
|---|---|---|---|
| Andes (alta montaña) | Comunidades indígenas andinas | El retroceso glaciar reconfigura rituales, peregrinaciones y lecturas morales del territorio; las montañas siguen siendo seres con agencia. | El cambio climático rompe vínculos históricos de cuidado, revelando desigualdades globales. |
| Himalaya (Bhután y Nepal) | Comunidades sherpa y poblaciones de altura | Glaciares y lagos sagrados “enferman”; tensiones entre espiritualidad, turismo y mercantilización del territorio. | Cuidar los bienes comunes implica disputar el uso económico del paisaje sagrado. |
| Rwenzori Mountains (África oriental) | Pueblo Bakonjo | La pérdida de glaciares impide rituales clave y debilita normas culturales que regulaban el uso sostenible del entorno. | La crisis climática erosiona simultáneamente naturaleza y cultura. |
| Andes (cambios religiosos) | Comunidades en procesos de urbanización y conversión | El deshielo se interpreta como castigo divino; abandono de rituales tradicionales sin negar la vitalidad del territorio. | Los bienes comunes se redefinen en contextos de transformación social y económica. |
| Himalaya (saberes situados) | Comunidades locales y saberes propios | El glaciar es entendido como parte de un sistema vivo que conecta lagos, ríos, montañas y personas. | Los bienes comunes no son objetos: son relaciones vivas e interdependientes. |
Tradiciones alteradas por el deshielo: espiritualidad, pérdida y cuidado del territorio
Esta dimensión cultural del deshielo ha sido documentada también por investigaciones y relatos recogidos por UNESCO (2025), que destacan cómo la desaparición de los glaciares afecta directamente la vida espiritual de los pueblos de montaña.
En los Andes, la desaparición del glaciar de Chacaltaya dejó no solo una infraestructura abandonada, sino una herida simbólica profunda en comunidades aymaras que leen este hecho como la confirmación de antiguas profecías. En el sur del Perú, el retroceso del glaciar del Ausangate, venerado como un Apu protector, ha obligado a transformar la peregrinación del Señor de Qoyllurit’i, restringiendo la extracción de hielo como gesto de cuidado hacia la montaña.
En el Himalaya, antes de cualquier expedición al Monte Everest, se realizan ceremonias de Puja para pedir permiso a las divinidades de la montaña. El aumento de accidentes es interpretado por comunidades sherpa como consecuencia del irrespeto, la contaminación y la mercantilización del territorio, más que como simples eventos naturales.
Casos similares se observan en Asia oriental, donde comunidades han restringido incluso el acceso científico a glaciares considerados sagrados, defendiendo la idea de que la continuidad humana está ligada a la del hielo. En todos estos contextos, el deshielo no se vive solo como pérdida material, sino como una amenaza a relaciones recíprocas con un paisaje vivo.
Cuidar el hielo es cuidar la vida en común
En conjunto, los casos analizados muestran que las poblaciones de montaña sostienen una ética de cuidado que reconoce la interdependencia entre humanos y naturaleza. Sus valores desbordan las lógicas de rentabilidad, eficiencia y explotación que dominan la respuesta global al cambio climático.
En un mundo marcado por la injusticia climática, estas experiencias no son expresiones del pasado, sino claves fundamentales para repensar la defensa de los bienes comunes. Cuidar los glaciares no es solo una tarea técnica: es una disputa ética, cultural y política por las formas de habitar y sostener la vida en común.

Nota: Las imágenes utilizadas en esta publicación son de carácter ilustrativo y fueron tomadas del Atlas de Glaciares y Aguas Andinos: el impacto del retroceso de los glaciares sobre los recursos hídricos, elaborado por UNESCO y GRID-Arendal, con fines informativos y educativos.
La imagen de portada corresponde al artículo : Tradiciones alteradas por el deshielo. El Correo de la UNESCO (2025).
Referencias:
Allison, E., Ceruti, C., Muhumuza, M., Salas Carreño, G., Sherpa, P. Y., & Lizaga Villuendas, I. (2026). Melting ice and transforming beliefs. Nature Climate Change, 16(2), 118–122. https://doi.org/10.1038/s41558-025-02551-3
Allison, Elizabeth. (2025). Tradiciones alteradas por el deshielo. UNESCO Courier. https://courier.unesco.org/es/articles/tradiciones-alteradas-por-el-deshielo
UNESCO, GRID-Arendal, Johansen, K. S., Alfthan, B., Baker, E., Hesping, M., Schoolmeester, T., & Verbist, K. (2018). El Atlas de Glaciares y Aguas Andinos: el impacto del retroceso de los glaciares sobre los recursos hídricos. UNESCO / GRID-Arendal. ISBN 978-92-3-300103-9; 978-82-7701-178-3. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266209
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, & IRD Éditions. (2025). The voices of glaciers: Stories of grief and hope among fading glaciers in the tropics. UNESCO; IRD Éditions.