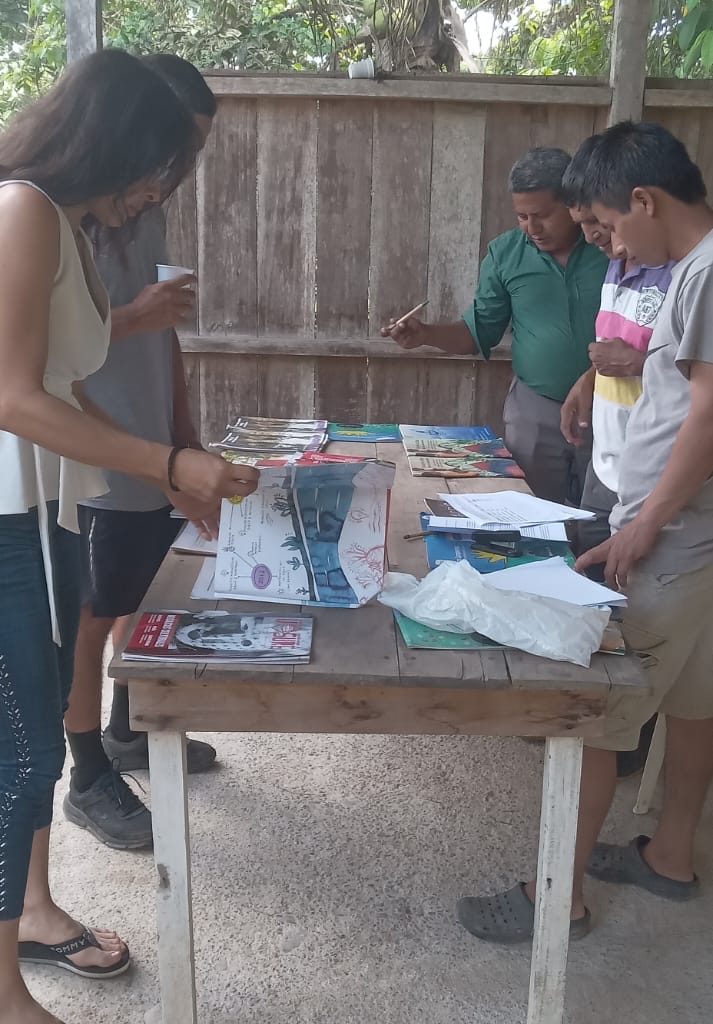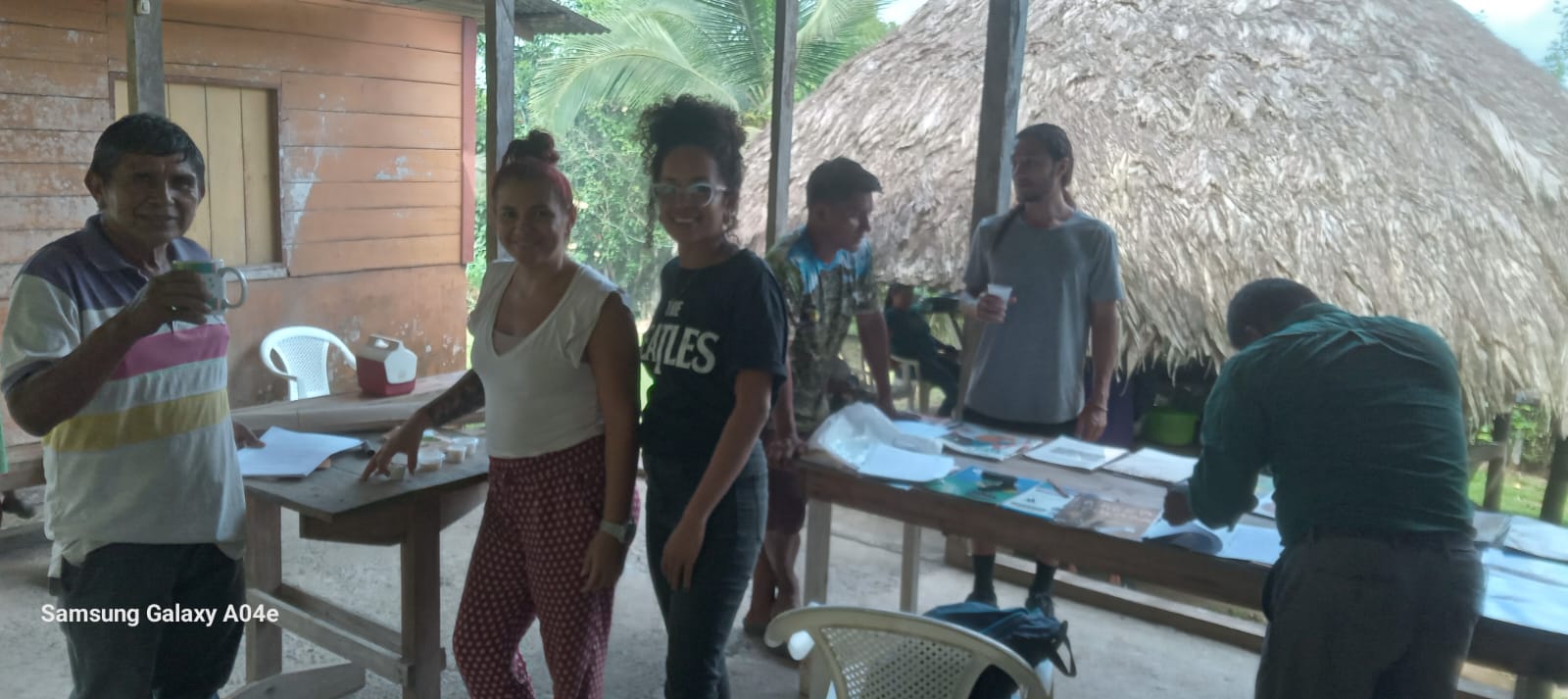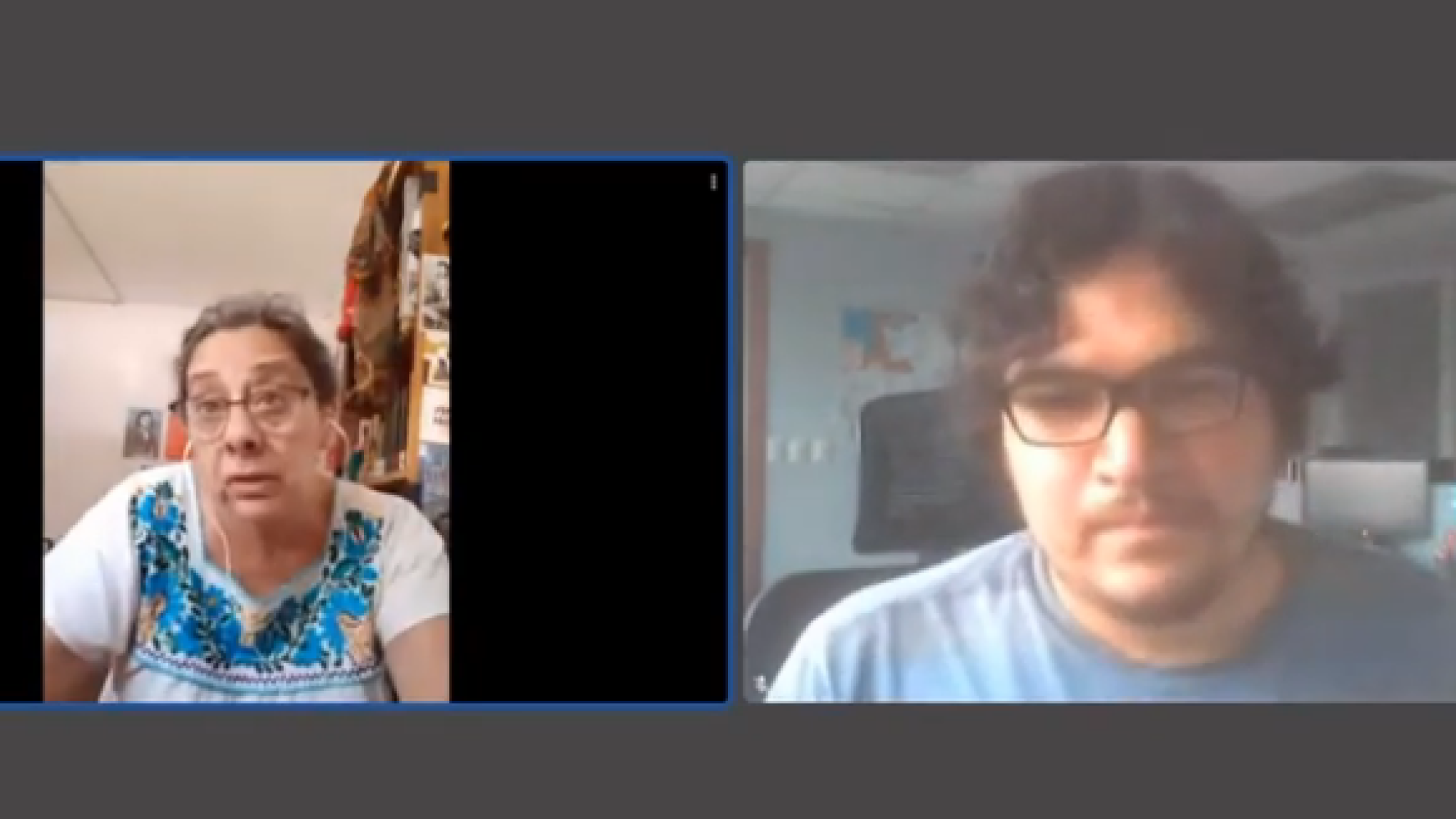Reflexión desde el Colectivo Antonio Saldaña
Los pueblos originarios han visto cómo su memoria, sus territorios y sus símbolos han sido sistemáticamente apropiados por el mundo occidental. La explotación no solo ha sido de sust ierras, de sus cuerpos o de sus recursos, sino también de su historia, sus sitios sagrados y sus objetos ancestrales. Es una forma de colonización que continúa hoy, disfrazada de museos, declaratorias patrimoniales o planes de desarrollo.
Los sitios de memoria —aquellos lugares donde se concentra la vida espiritual, los relatos colectivos y las raíces de los pueblos— han sido convertidos en vitrinas al servicio de la mirada dominante. A menudo, estas piezas arqueológicas, restos prehispánicos y paisajes rituales están bajo control de instituciones blancas, administradas por el Estado o por intereses turísticos, sin participación real de los pueblos a quienes pertenecen.
Como nos comparten desde el Colectivo:

“Todos los sitios son acaparados, controlados, administrados por los blancos. Al final, siquieren, lo destruyen o lo desaparecen. Así se destruye la memoria histórica de los pueblos poco a poco, para finalmente destruir los pueblos en sí, no sólo su cultura, sino a las mismas personas.”
Esta violencia no es nueva. Es parte de un proyecto histórico que ha avanzado con distintas formas: el extractivismo, el turismo cultural, la arqueología sin diálogo, la burocracia que impone barreras, y la imposición de narrativas únicas sobre lo que debe recordarse y cómo.
Frente a esta realidad, desde los pueblos y organizaciones indígenas surgen propuestas de reexistencia, de reapropiación de la memoria y defensa de los sitios sagrados como territorios vivos. La memoria no es un objeto, ni un pasado congelado. Es un proceso colectivo que se teje en comunidad, que se defiende desde la autonomía y que se conecta con las luchas actuales por el territorio, la dignidad y la vida.
Exigimos que los sitios de memoria no sean más zonas de despojo simbólico. Que el cuidado de estas tierras, objetos y relatos esté en manos de quienes los han guardado por generaciones. Que los museos, universidades e instituciones públicas abran paso a formas de reparación histórica y restitución cultural, no a nuevas formas de colonización.
Guayabo y otros sitios: memorias que enriquecen al sistema, pero excluyen a sus guardianes
Como nos recordó una compañera en una reciente conversación:
“Los sitios arqueológicos, los sitios sagrados, son más bien lugares de ganancia para el mundo occidental. Tenemos muchos lugares como el sitio Monumento Nacional Guayabo, en Turrialba. ¿Y de ahí para qué nos sirve? Simplemente lo acapararon, lo controlan desde afuera. Toda la ganancia que obtienen de ese sitio no vuelve a nuestros pueblos. Se enriquecieron con esos monumentos, con esa belleza natural, con esos paisajes que son memorias de nuestros ancestros. Y ahora quieren destruirlos.”
El caso del Guayabo —como el de tantos otros lugares sagrados— evidencia cómo el despojo se reinventa bajo formas institucionales: se imponen criterios técnicos de conservación, se construyen infraestructuras para el turismo, y se administra la memoria desde fuera. La historia viva que habita esos territorios es desplazada por narrativas oficiales que ocultan el despojo.
A la vez que se genera riqueza simbólica,turística y económica para actores externos, se margina a los pueblos guardianes. El sitio deja de ser un espacio de encuentro con los ancestros y la espiritualidad para convertirse en un “atractivo” más, gestionado por otros, sin vínculo con su tejido original.
Por eso, insistimos: la memoria no se protege sin justicia. No basta con conservar piedras, rutas o piezas: hay que devolver el sentido y el poder sobre ellas. Hay que restituir el derecho a recordar desde la raíz, no desde los márgenes. Los pueblos no piden permiso para defender sus memorias: exigen respeto, devolución y reparación.
El cercamiento de la memoria: entre el folclore y la instrumentalización
La memoria de los pueblos originarios no es un adorno cultural ni un archivo del pasado. Es una forma de vida, un entramado de relaciones con el territorio, con los ancestros, con las fuerzas que sostienen la existencia. Sin embargo, esa memoria ha sido cercada —como fueron cercadas las tierras comunales durante la colonización— para convertirla en mercancía, en objeto de exhibición, en símbolo vacío.
Así como los bienes naturales han sido transformados en “recursos”, la memoria ha sido transformada en “patrimonio” para usos institucionales, turísticos o académicos, muchas veces sin conexión con los pueblos que la sostienen. Se la encapsula en declaratorias, festivales o vitrinas, vaciándola de su potencia crítica, de su vínculo con la lucha y la vida cotidiana. Se convierte en folclore, en decorado para la mirada externa.
Esta forma de apropiación es una nueva etapadel despojo: no se tratasolo de quitar la tierra, sinode controlarlos sentidos que lahabitan, de decidirqué memorias son válidas,cuálessepuedenmostrar,cuálessedebensilenciarofolklorizar.
Desde los pueblos, la memoria no se vive como una posesión, sino como un bien común relacional, algo que se cuida en comunidad, que se transmite en la práctica, en los caminos, en los cuerpos y en los rituales. No se reduce a piezas ni a fechas: está viva en la lucha por el agua, en la defensa de los cerros, en la lengua que resiste, en la siembra que guarda los saberes.
Frente a su uso instrumental, es urgente reconocer y defender la memoria como un derecho colectivo y un proceso comunitario, no como una herramienta decorativa para agendas externas. No se puede hablar de justicia histórica sin devolver a los pueblos el control sobre sus propias memorias, sus sitios sagrados y sus relatos.
¿Quién fue Antonio Saldaña?
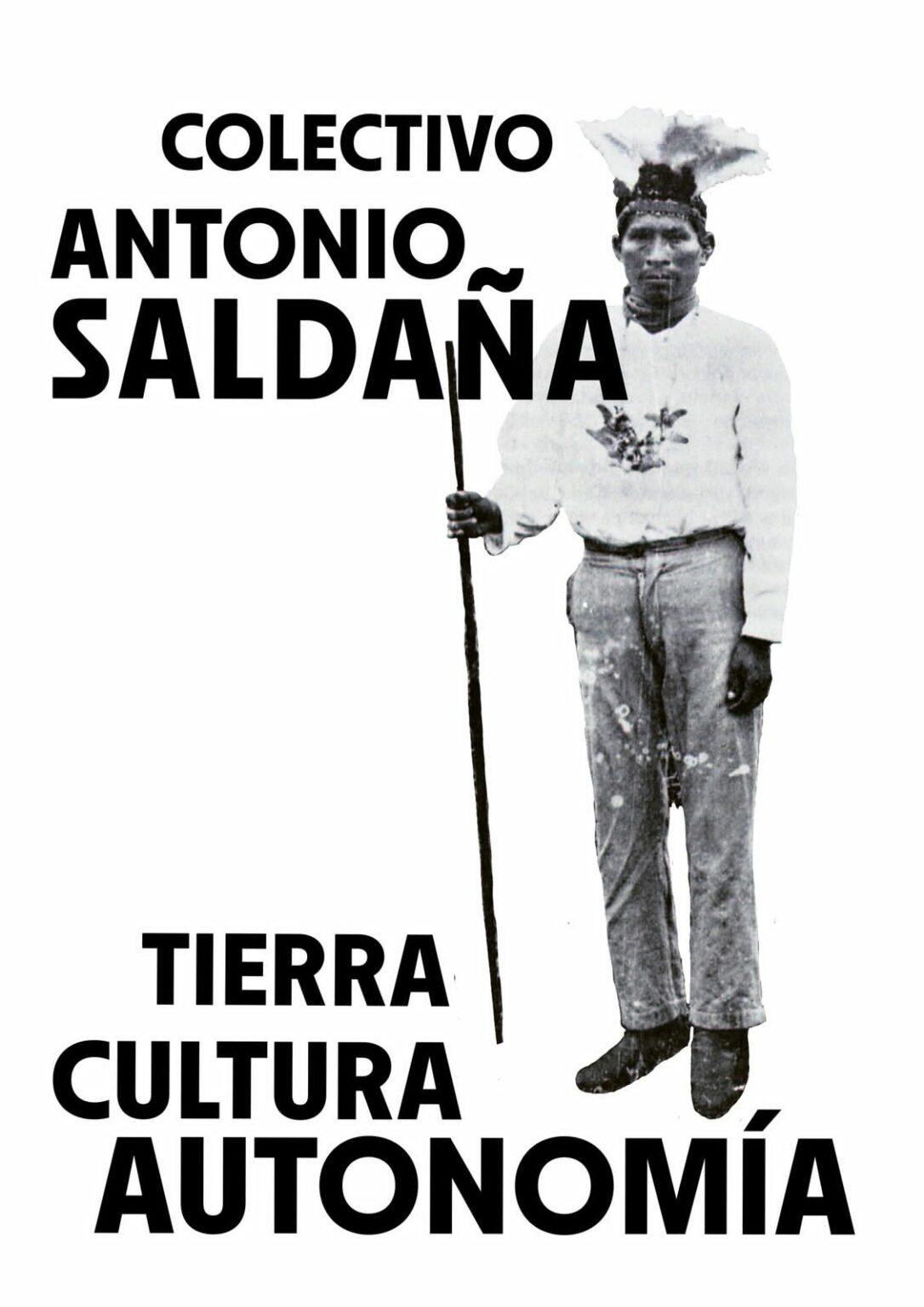
Este artículo, titulado “Sitios de memoria en disputa: cuando el recuerdo se convierte en botín”, es una reflexión colectiva elaborada por el Colectivo Antonio Saldaña. Se publica en el marco del Observatorio de Bienes Comunes, como parte de nuestro compromiso por abrir espacios donde las voces de los pueblos originarios cuestionen las lógicas de despojo que persisten sobre sus territorios, memorias y sitios sagrados. Esta publicación busca aportar a las luchas por la justicia histórica y el reconocimiento pleno de quienes, desde hace generaciones, han cuidado y defendido estas memorias vivas.