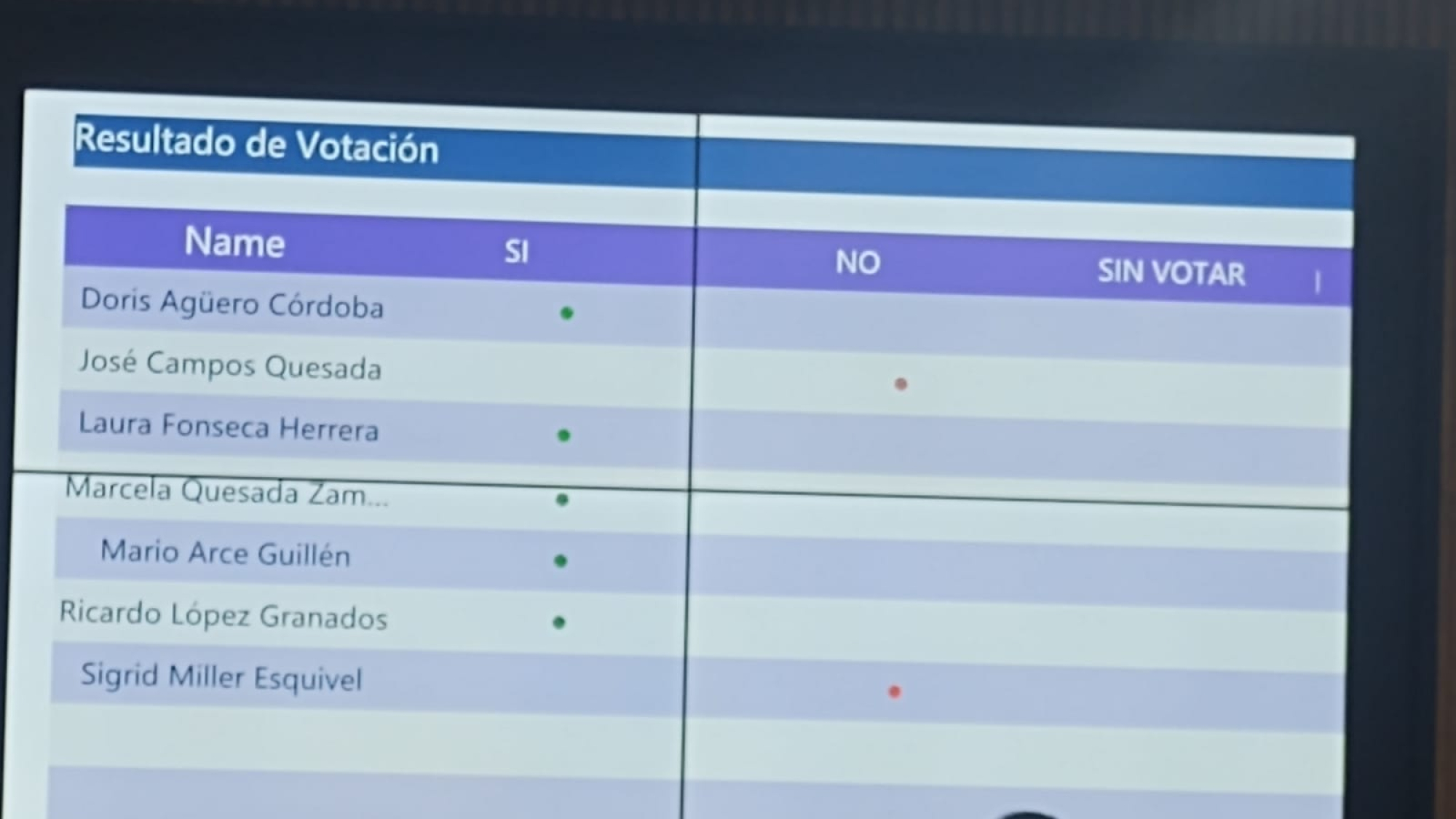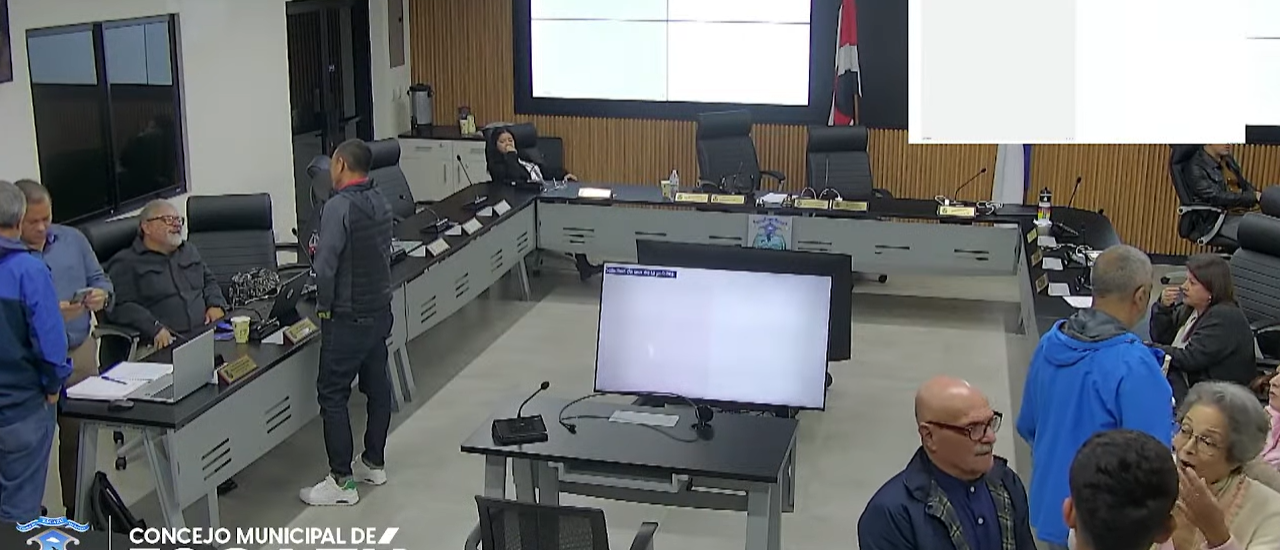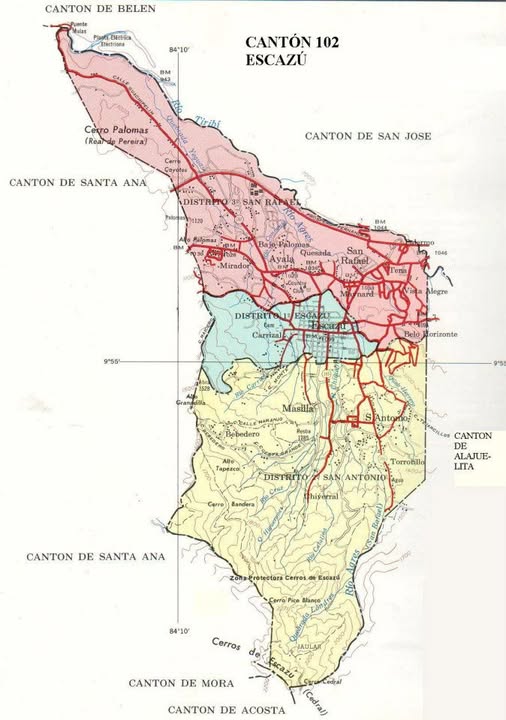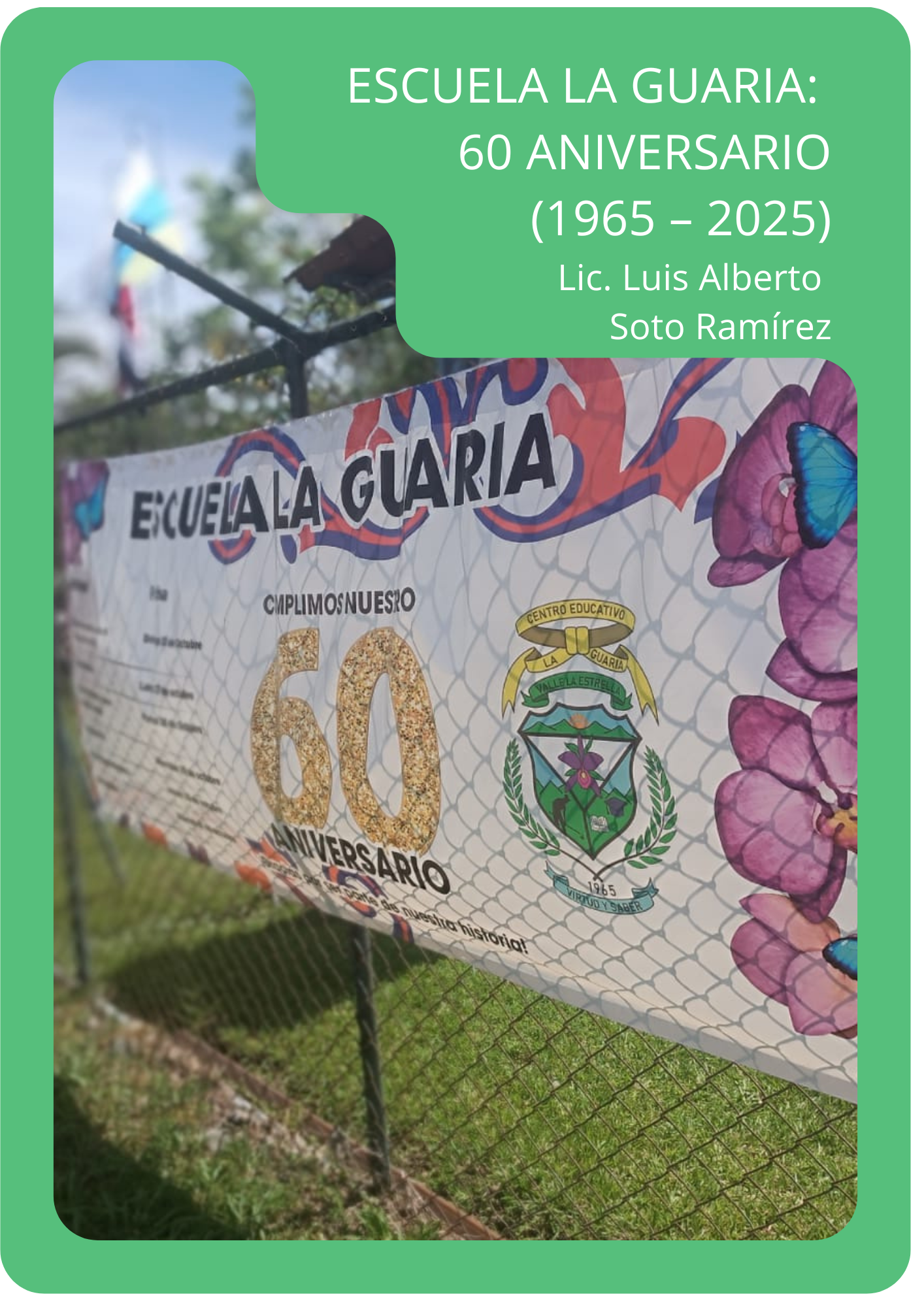El 25 de enero de 2026, la comunidad de Monte Alto realizó un acto político de celebración y agradecimiento que marcó un hito en su historia colectiva. La actividad fue también el espacio de presentación del documento “La tierra se gana luchando”, una memoria viva que reconstruye casi diez años de lucha por la tierra y la vivienda desde la voz de quienes sostuvieron el proceso.
Monte Alto Celebración y agrade
Lejos de ser un cierre, el encuentro reafirmó que la vivienda digna sigue siendo una conquista en disputa y que la organización comunitaria es la condición básica para hacer efectivo este derecho frente a un modelo urbano excluyente.

La vivienda como derecho, no como mercancía
La experiencia de Monte Alto surge en un contexto donde el acceso a la vivienda se encuentra mediado casi exclusivamente por el mercado. Para cientos de familias trabajadoras, comprar una casa o un lote se volvió imposible, mientras extensas tierras permanecían ociosas o sujetas a la especulación.
Frente a esta realidad, Monte Alto encarna una disputa de fondo: la tierra debe cumplir una función social. La lucha no fue por apropiarse de un bien privado, sino por garantizar un derecho básico: un lugar seguro y estable para vivir. En ese sentido, la experiencia cuestiona directamente la idea de la vivienda como privilegio y la reivindica como condición mínima para la dignidad y la vida.
La organización como infraestructura de la resistencia
Uno de los ejes centrales del documento es la organización colectiva. Desde los primeros momentos, la permanencia en el territorio fue posible gracias a asambleas, comités, guardias comunitarias y acuerdos colectivos. Ninguna familia, de manera individual, habría podido resistir desalojos, presiones legales y abandono institucional durante casi una década.
Monte Alto muestra que la organización no es solo una herramienta defensiva, sino una forma de construir poder popular. La toma de decisiones colectivas permitió sostener la lucha, negociar desde una posición más fuerte y transformar una ocupación precaria en un proceso comunitario con horizonte político.
De la lucha por la tierra al derecho a la vivienda urbana
Un aprendizaje clave del proceso fue la capacidad de adaptación. Aunque la toma inicial estaba pensada desde experiencias agrarias previas, la realidad de las familias —trabajadoras urbanas, sin posibilidad de vivir de la tierra— obligó a repensar el camino.
Este giro no significó abandonar la lucha, sino redefinirla: Monte Alto dejó de pensarse como un espacio productivo agrícola y comenzó a construirse como barrio popular, poniendo en el centro el derecho a la vivienda, la estabilidad familiar y el futuro de niños y niñas. Esta lectura política permitió sostener el proceso sin perder su sentido de justicia social.
Las mujeres: sostener la vida, sostener la lucha
El documento reconoce de manera explícita el papel de las mujeres en Monte Alto. Fueron ellas quienes sostuvieron la vida cotidiana en los momentos más duros: cuidaron a las familias, defendieron los ranchos, mantuvieron la organización y levantaron la moral colectiva frente a la violencia y el despojo.
Este protagonismo no fue accesorio ni simbólico. La experiencia demuestra que sin el liderazgo y la constancia de las mujeres, la lucha no habría sobrevivido. Monte Alto visibiliza así una dimensión fundamental de las luchas por la vivienda: defender la tierra es también defender los cuidados, los vínculos y la reproducción de la vida.
Memoria, aprendizaje y proyección política
“La tierra se gana luchando” no es solo un recuento histórico. Es una apuesta por la memoria como herramienta política. Recuperar lo vivido, reconocer a quienes iniciaron el proceso y sistematizar aprendizajes permite fortalecer las luchas actuales y futuras, tanto dentro como fuera de Monte Alto.
En este sentido, el documento se propone como un insumo para otras comunidades que hoy enfrentan desalojos, exclusión urbana y negación del derecho a la vivienda. La experiencia demuestra que la organización, la constancia y las alianzas amplían las posibilidades de conquista.
Reconocer trayectorias para fortalecer procesos
Durante el acto también se rindió homenaje a Carlos Coronado, referente histórico de las luchas por la tierra y la vivienda en Costa Rica. Su trayectoria expresa la continuidad entre luchas agrarias y urbanas, y una concepción clara: sin organización popular no hay victorias duraderas.
Este reconocimiento no se limita a una figura individual, sino que simboliza una memoria colectiva de luchas que atraviesan generaciones y territorios, y que siguen siendo fundamentales para pensar alternativas frente a la crisis habitacional.
Una lucha que continúa
Aunque se alcanzó un acuerdo que permitió a las familias comprar sus lotes y avanzar hacia la seguridad jurídica, la lucha en Monte Alto no ha terminado. Persisten desafíos relacionados con servicios básicos, infraestructura, vivienda digna y defensa del barrio.
Monte Alto es hoy una experiencia viva que reafirma una certeza política: los derechos no se conceden, se conquistan. Y se conquistan cuando la gente se organiza, construye comunidad y defiende colectivamente la dignidad y la vida.
El derecho a quedarse: una lucha que aún no termina
La historia de Monte Alto no se detiene con los avances alcanzados. En los linderos del asentamiento, decenas de familias siguen viviendo una realidad muy similar a la que dio origen a esta lucha. De un lado, alrededor de 80 familias; del otro, unas 20 familias más, con más de diez años de posesión, raíces construidas en el territorio y niños y niñas que han nacido y crecido ahí, enfrentando los mismos problemas de acceso a vivienda, servicios y seguridad jurídica.
Estas familias no son un “caso aparte”. Forman parte de la misma realidad de exclusión urbana y tienen el mismo derecho a la estabilidad, al arraigo y a una vida digna. Hoy, muchas de ellas han comenzado a organizarse, buscando orientación y acompañamiento para defender su derecho a permanecer en el lugar que han construido como hogar.
El camino no es sencillo. Requiere trabajo colectivo, constancia y apoyo solidario. Pero la experiencia de Monte Alto demuestra que organizarse es posible y necesario, y que la estabilidad de las familias no es un favor ni una concesión: es un derecho por el que vale la pena seguir luchando.
Homenaje a una trayectoria de lucha colectiva
Durante el acto político realizado en Monte Alto, la comunidad rindió un sentido homenaje a Carlos Coronado, en reconocimiento a su trayectoria histórica en las luchas por la tierra y la vivienda. El homenaje destacó no solo su papel en el impulso y acompañamiento del proceso de Monte Alto, sino una vida dedicada a fortalecer la organización popular, a abrir caminos colectivos y a sostener la convicción de que los derechos se conquistan luchando.
Descargá el documento La tierra se gana luchando y conocé la historia de Monte Alto, sus aprendizajes colectivos y los desafíos que siguen abiertos en la lucha por el derecho a la vivienda.