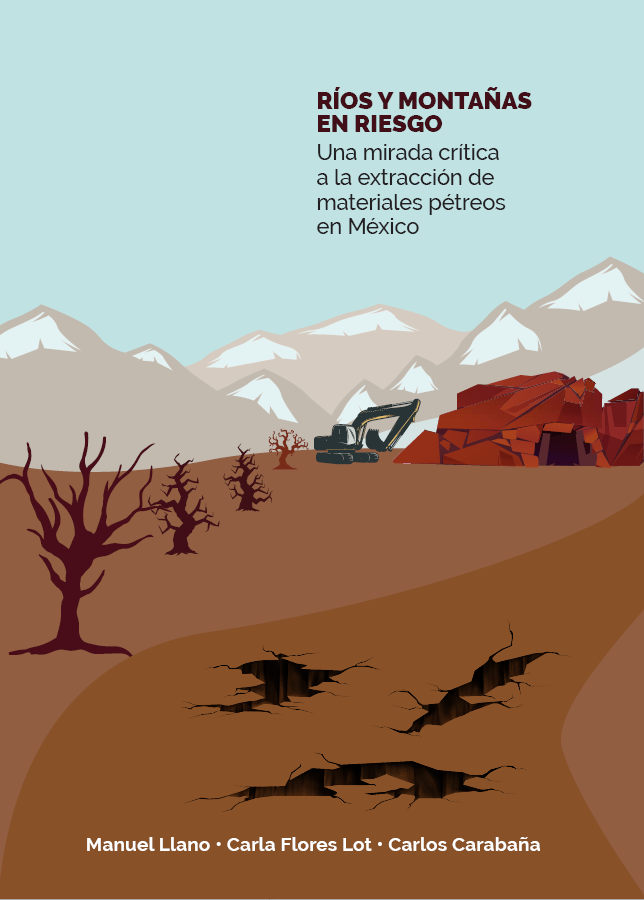Maquengal es descrito como un pueblo pequeño, con casas aisladas y servicios básicos mínimos; para este estudio se presenta prácticamente como un caserío, casi un pueblo fantasma, situación que indigna a las personas vecinas.
¿Caserío o pueblo? La manera en que se nombra también despoja
El EsIA clasifica a Maquengal como un simple “caserío”, casi un punto de paso sin relevancia, con pocas viviendas y servicios limitados. Esa definición técnica no es inocente: cuando un territorio se reduce a la categoría de caserío, se minimiza el valor de la vida que late en él.
Para quienes viven allí, Maquengal no es un punto en un mapa ni una suma de casas dispersas. Es un pueblo con historia, arraigo y vínculos colectivos. Ahí se han formado familias, se han criado generaciones y se han tejido relaciones de solidaridad. El río ha sido siempre el eje de esas vidas: lugar de recreación, de trabajo, de encuentro y de identidad.
Nombrar a Maquengal como caserío es una forma de desvalorización simbólica: sugiere que lo que ocurra ahí importa menos que en otros lugares, que sus habitantes no tienen el mismo derecho a decidir sobre su entorno, que sus afectaciones son menores porque se trata de “pocos habitantes”. Sin embargo, cada familia, cada niña y cada adulto que ha hecho su vida en torno al Río Frío sabe que ese espacio es mucho más que un caserío: es comunidad, es pueblo, es territorio vivido.
Lo que vive y denuncia la comunidad
El contraste con la realidad es contundente. En el conversatorio, las personas vecinas dieron sus testimonios que:
No hubo información ni consulta previa. “Nos enteramos cuando ya era un hecho”, relataron las personas.
El río es espacio de vida, recreación y cultura, donde generaciones han convivido y compartido.
El camino público que daba acceso al río fue tomado por maquinaria pesada, cerrando un espacio de recreación y generando riesgos para la comunidad y la Escuela Palmital, ubicada a 400 metros.
Los impactos son acumulativos: inundaciones más frecuentes, pérdida de cultivos, deterioro de caminos, reducción de caudal, desaparición de oportunidades de turismo comunitario y afectación al paisaje.
El daño no es solo ambiental, también es económico, social y cultural: se pierden ingresos familiares, empleos potenciales y proyectos de vida alternativos.
Un contraste que revela exclusión
El análisis comparativo muestra un patrón preocupante:
El EsIA minimiza la dimensión social y cultural, reduciendo el valor del río a un recurso de extracción.
La comunidad, en cambio, lo entiende como su futuro colectivo y su identidad.
Al no reconocer seriamente el uso recreativo, el turismo rural y la seguridad de la comunidad, se invisibiliza la verdadera magnitud de los impactos.
Más allá de Maquengal
Este caso no es aislado. Forma parte de un modelo de concesiones mineras en cauces públicos que prioriza los beneficios privados sobre los bienes comunes. Cuando lo social se relega a un apéndice técnico, se debilitan derechos fundamentales como la participación ciudadana y la consulta informada.
La insensibilidad institucional: cuando el desarrollo se mide sin comunidad
El problema no solo está en el documento, sino también en la insensibilidad con que profesionales e instituciones lo validan. El EsIA del CDP Río Frío fue elaborado por especialistas acreditados y revisado por instancias como SETENA y la Municipalidad de Guatuso, que terminaron avalando percepciones reducidas de la realidad.
Que un estudio presente a Maquengal como un caserío menor, que minimice la cercanía de una escuela y que reduzca el río a un recurso económico, refleja no solo un sesgo técnico, sino también un desprecio hacia la vida comunitaria.
La institucionalidad ambiental y municipal, al aprobar estos enfoques, reproduce un modelo de desarrollo que prioriza el beneficio privado sobre el bienestar colectivo. Se habla de empleos temporales, de “aprovechamiento de recursos” y de supuestas mejoras en infraestructura, pero se calla el costo real: la pérdida de un espacio de encuentro, la amenaza a la seguridad de niñas y niños, la frustración de proyectos de turismo rural y la erosión de la identidad cultural.
¿Qué desarrollo es este? ¿Qué le dejo la municipalidad a Maquengal?
La respuesta es corta, destrozos.
Sin embargo, la pregunta que surge es inevitable: ¿qué tipo de desarrollo se impulsa cuando se ignora la voz de las comunidades?
Un desarrollo que destruye caminos públicos para abrir paso a maquinaria pesada.
Un desarrollo que reduce un río a cantera, invisibilizando su valor cultural y recreativo.
Un desarrollo que erosiona alternativas sostenibles como el turismo comunitario.
Este no es un desarrollo que fortalece comunidades ni que respeta los bienes comunes. Es un modelo extractivo que vende como progreso lo que en realidad es despojo.
La voz del río
Las comunidades de Maquengal lo tienen claro: “El río no se vende, se defiende”. Su lucha no es solo ambiental, es también por el respeto a la vida comunitaria, la cultura y la posibilidad de un desarrollo sostenible y justo.
La promesa autocumplida: cuando la indiferencia convierte en realidad lo que hoy se niega
Lo más doloroso de esta historia es la posibilidad de que la definición de caserío que hoy se impone desde un Estudio de Impacto Ambiental termine haciéndose realidad. Si persiste el desinterés de autoridades municipales, más preocupadas por ingresos rápidos que por el bienestar de sus comunidades, y si continúa la apatía de ciertos sectores vecinos, que no ven el valor del río hasta que ya es demasiado tarde, Maquengal corre el riesgo de convertirse en lo que los informes dicen que ya es: un caserío sin vida comunitaria, reducido a casas dispersas alrededor de un cauce herido.
La minería no metálica, con su ruido, polvo y maquinaria, no solo transforma el paisaje y el río. También erosiona silenciosamente los vínculos sociales, las oportunidades económicas sostenibles y el orgullo de pertenecer a un pueblo con historia. Bajo este modelo extractivo, el futuro no es el de un pueblo fuerte y organizado, sino el de un caserío debilitado, marginado y dependiente.
Así, la indiferencia y el interés económico fácil abren paso a una profecía autocumplida: la que convierte un pueblo con identidad en un caserío sin horizonte.
De todo esto queda el sentir de las personas defensoras del Río Frío, que expresan con claridad su indignación y preocupación:
“Nosotros vemos que en el estudio ponen a Maquengal como si fuera un caserío despoblado, casi sin vida, y eso nos duele. Hablan de una escuela y de un lugar vacío, como si aquí no hubiera comunidad. También queremos dejar claro que, aunque hemos buscado apoyo en Guatuso, la verdad es que solo dos personas nos han acompañado en este proceso; en general no hemos recibido respaldo.
Lo que más nos preocupa es que un día suceda una tragedia con la tierra y el río, porque ya hemos advertido de los riesgos y no hemos sido escuchados. Hemos tenido el mínimo apoyo, pero nuestra voz queda como testimonio: si algo pasa, será porque no quisieron escuchar lo que hemos venido diciendo.”