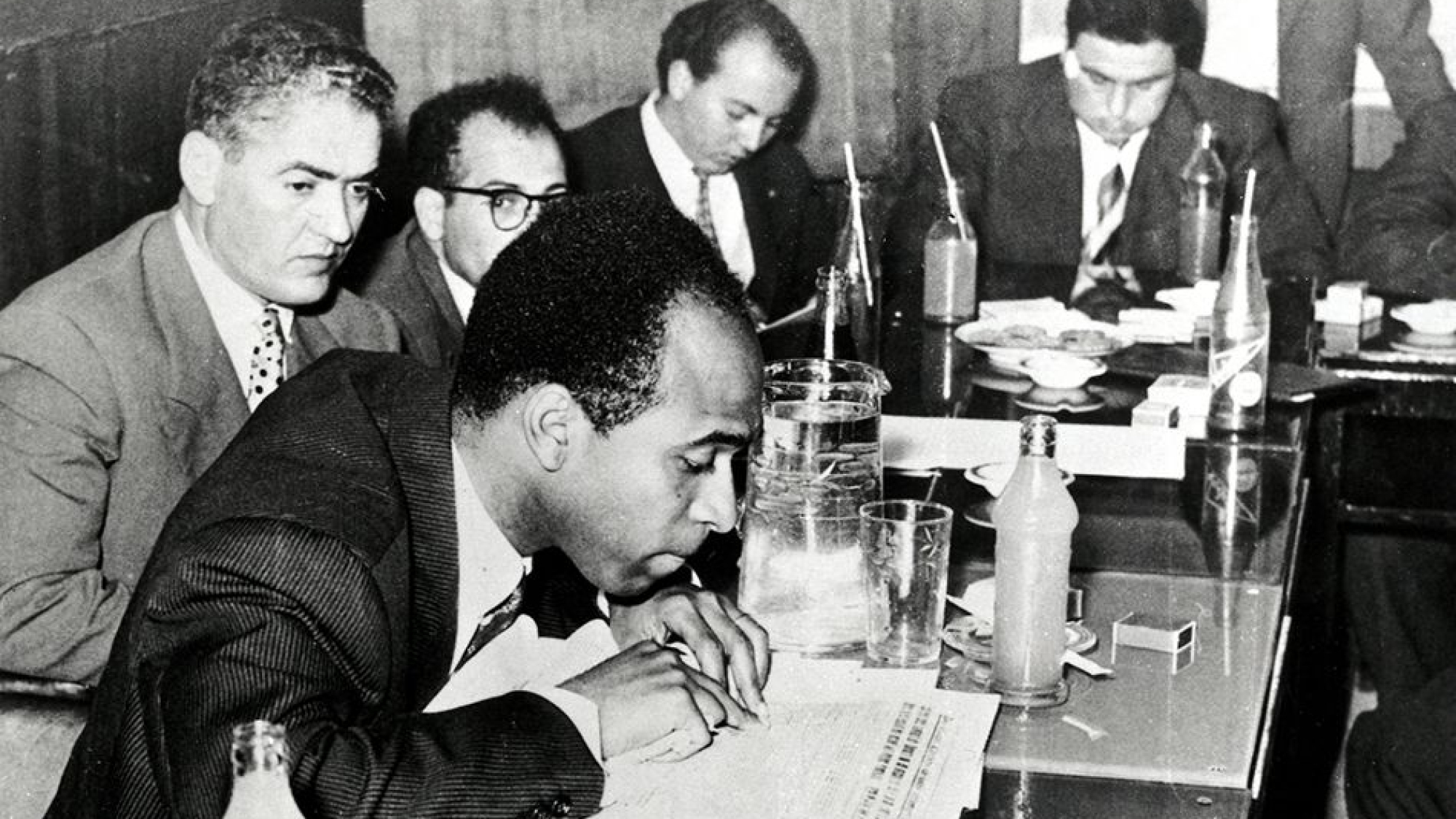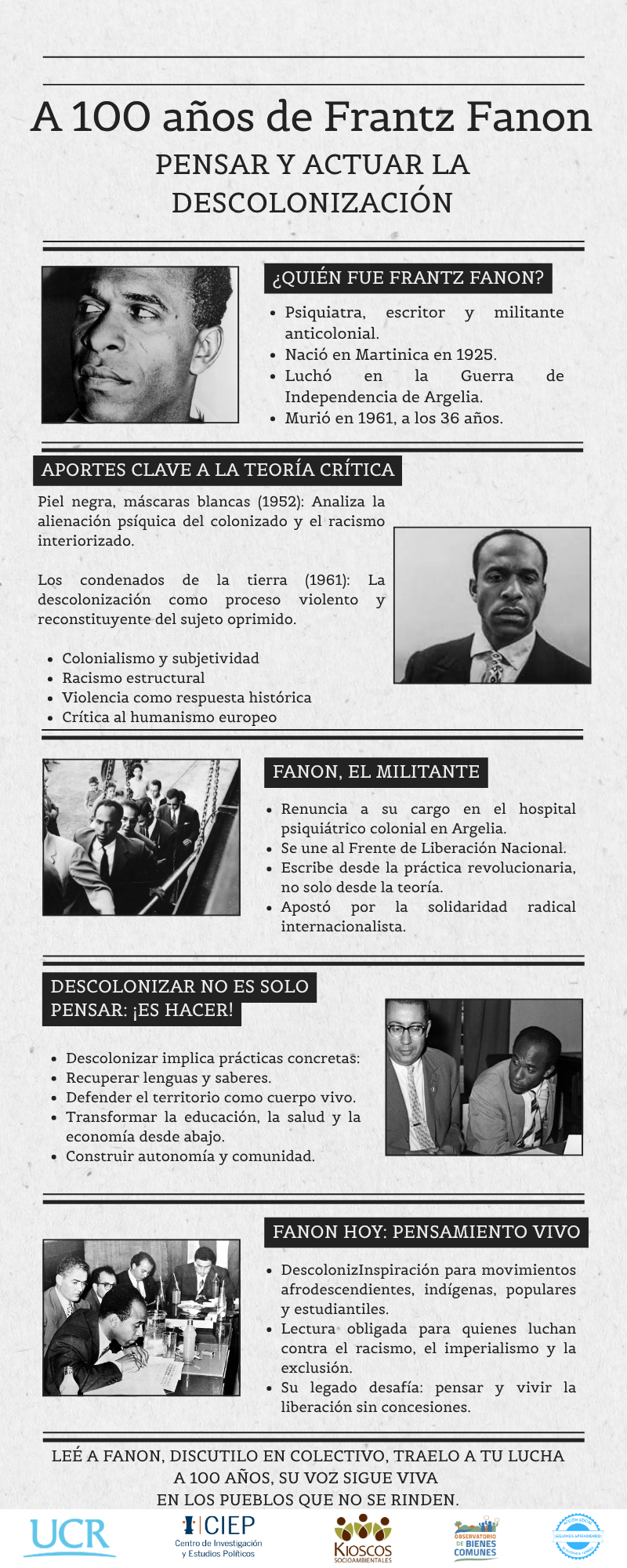En tiempos de elecciones, no todo lo que brilla informa. El Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra lanza el documento de trabajo “Noticias que engañan”, una herramienta urgente y provocadora que busca abrir los ojos de la ciudadanía frente a los múltiples disfraces de la desinformación y el pseudoperiodismo.
Este folleto forma parte de la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, y es una invitación a poner en pausa el scroll, cuestionar lo que consumimos y recuperar el pensamiento crítico como un ejercicio cotidiano de defensa democrática.
En este escenario, las campañas políticas ya no se libran solamente en plazas públicas o debates televisados: se diseñan para viralizar emociones, moldear percepciones y evitar el cuestionamiento. El auge del pseudoperiodismo convierte la comunicación política en espectáculo, donde lo que importa no es la veracidad del mensaje, sino su capacidad de conectar emocionalmente y consolidar identidades políticas a través de relatos cuidadosamente producidos. Esto reduce el debate electoral a una competencia de imágenes, frases hechas y manipulaciones algorítmicas, en detrimento de las propuestas, los compromisos reales y la rendición de cuentas.

Esta tendencia no es solo una estrategia de campaña; es un riesgo profundo para el sistema democrático. Si las candidaturas se consolidan sobre narrativas falsas o cuidadosamente maquilladas, se vacía el sentido de la deliberación pública y se debilita el rol del voto informado. Frente a esto, el documento propone una ciudadanía que no se conforme con consumir mensajes bonitos, sino que exija transparencia, pluralidad y una comunicación política que esté al servicio del bien común, no de los intereses particulares.
📣 ¿Qué propone este documento?
A lo largo de sus páginas, el folleto expone de manera clara y accesible cómo muchas piezas mediáticas —aparentemente periodísticas— en realidad funcionan como publirreportajes políticos disfrazados. A través de ejemplos concretos y herramientas prácticas, se alerta sobre:
El uso del pseudoperiodismo como estrategia de propaganda.
La manipulación emocional como forma de persuasión política.
La falta de voces diversas y la ausencia de datos verificables.
Los nuevos riesgos digitales: deepfakes, troles, granjas de contenido y medios sin transparencia.
Además, se explican conceptos clave como sesgo de confirmación, titulares manipuladores o granjas de contenido, e incluye una guía para identificar entrevistas complacientes, titulares engañosos y medios de dudosa ética.
🗳️ Elecciones 2026: entre la desinformación y la decisión
El documento nos advierte con claridad: la campaña del 2026 no se librará solo en urnas, sino en redes, algoritmos y pantallas. En este nuevo campo de batalla digital, el ruido informativo puede silenciar los debates sustantivos y vaciar de sentido nuestras decisiones como electores.
Frente a este panorama, Noticias que engañan no solo denuncia, sino que propone: recuperar la conversación, debatir nuestras diferencias con honestidad, reapropiarnos del diálogo como herramienta política y exigir medios que sirvan al bien común, no al cálculo electoral.
🤔 ¿Por qué importa?
Porque sin información honesta no hay ciudadanía activa, y sin ciudadanía activa no hay democracia real. Este material no busca imponer verdades, sino invitarnos a sospechar con criterio, conversar con respeto y votar con conciencia.
Este folleto forma parte de la propuesta “Democracia, tenemos que hablar…”, un espacio abierto para la reflexión y la crítica en tiempos de erosión democrática. En el contexto de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica, esta iniciativa busca fomentar el diálogo colectivo y la reivindicación de las luchas históricas por los derechos de las personas, frente al avance del autoritarismo y el debilitamiento de los valores democráticos.








 Sedimentación y presión agrícola
Sedimentación y presión agrícola Ocupaciones ilegales y contaminación
Ocupaciones ilegales y contaminación Buen estado general, pesca ilegal externa
Buen estado general, pesca ilegal externa